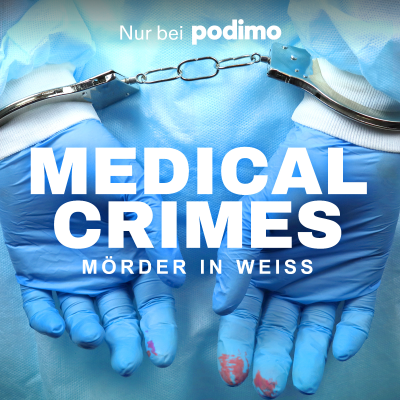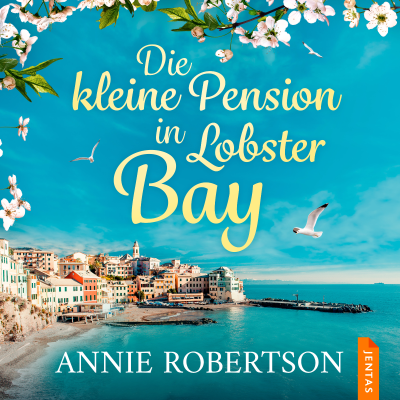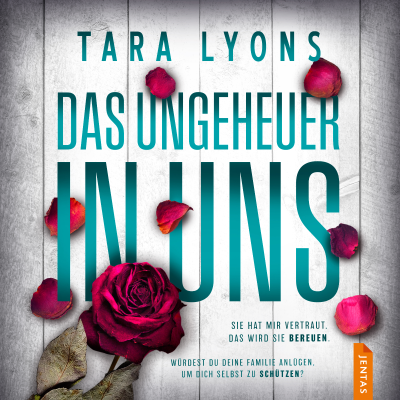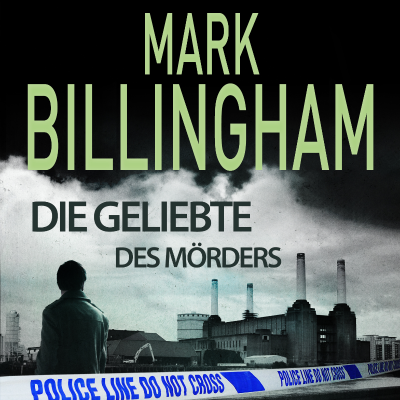unaVidaReformada
Spanisch
Kostenlos bei Podimo
Kostenlos hören bei Podimo
Starte jetzt und verbinde dich mit deinen Lieblingspodcaster*innen
- Vertraut von über 1 Mio. deutschen Hörer*innen
- Über 1.000 lokale Podcasts und Shows – nur bei Podimo
- Keine Zahlung nötig
Mehr unaVidaReformada
mirando la vida desde la perspectiva de Dios
Alle Folgen
500 FolgenPacto y testamento
TRÁMITES QUE SALVAN VIDAS. En esta vida, los trámites suelen desgastarnos: filas interminables, sellos que faltan, requisitos imposibles, oficinas que nos devuelven al punto de partida. Un simple documento puede complicar la existencia. Pero Hebreos nos habla de otros trámites, no terrenales sino celestiales. Allí no hay corrupción, ni errores administrativos, ni expedientes extraviados, sino compasión, misericordia y redención de Dios para con los extraviados. La carta a los Hebreos nos habla de dos trámites que sustentan nuestra redención: el pacto y el testamento, y nos presenta a Cristo como “Mediador de un nuevo pacto” (Hebreos 9:15), Aquel que no solo anuncia mejores promesas, sino que las garantiza con Su propia sangre. Como Moisés roció el antiguo pacto con sangre ajena, así nuestro Señor entra al Lugar Santísimo no con sangre de machos cabríos, sino con la Suya propia (Heb. 9:12), asegurando redención eterna. Pero el autor va más lejos: donde hay testamento, es necesaria la muerte del testador (Heb. 9:16-17). Cristo no solo intercede; Él muere para que la herencia sea legalmente nuestra. Es Mediador porque reconcilia a Dios con hombres culpables; es Testador porque, al morir, pone en vigor el testamento de gracia que nos nombra herederos. Como dijo Juan Calvino, “Cristo no obtuvo una salvación posible, sino una salvación efectiva para los suyos”. Así, el evangelio no es oferta incierta, sino herencia sellada con sangre divina: el Crucificado vive, y porque murió, nosotros heredamos vida eterna. No estamos ante metáforas piadosas, sino ante realidades jurídicas del cielo. Como Mediador, Él representa a Dios ante nosotros y nos representa a nosotros ante Dios, satisfaciendo la justicia divina con Su propia sangre (Heb. 9:12). Como Testador, su muerte no fue accidente trágico, sino acto soberano que activa la herencia prometida: perdón, conciencia limpia y acceso al Lugar Santísimo. El antiguo pacto se inauguraba con sangre ajena; el nuevo, con la del Hijo eterno. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. (Heb 9:15-16)
El superlativo del PACTO
¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?Hebreos 9:14
Gracias por la cruz
John Owen escribió: “La muerte de Cristo fue la muerte de la muerte en la muerte de Cristo.” Allí, el Cordero sin mancha absorbió la condenación que nos correspondía. Allí, la santidad de Dios y el amor de Dios no entraron en conflicto, no hubo tregua, sino en una satisfacción perfecta - el pago eficaz de la deuda del pecado y el derramamiento de la ira sobre Cristo como nuestro sustituto. Nuestra generación trivializa la culpa. La llama error, proceso, herida emocional. Pero Pedro habla de “vana manera de vivir”. Vacía. Hueca. Ornada quizá, pero hueca. Y de esa vaciedad no nos sacó un terapeuta cósmico, sino un Sustituto sangrante. Por eso damos gracias. No por un símbolo estético colgado al cuello, sino por un madero empapado en justicia satisfecha y misericordia triunfante. Gracias porque el Cordero fue inmolado. Gracias porque el rescate fue completo. Gracias porque ya no somos esclavos, sino redimidos. Que nuestra vida entera sea una doxología viviente. Si fuimos comprados con sangre, no nos pertenecemos. Y si no nos pertenecemos, entonces vivimos para Aquel que nos amó y se entregó por nosotros. “Sabiendo que fuisteis rescatados… no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.” — 1 Pedro 1:18–19
Culpable soy yo
Hay una frase que el hombre moderno detesta más que el dolor, más que la pobreza y más que la muerte: “yo soy culpable”. Preferimos decir: me equivoqué, así soy, nadie es perfecto, no fue para tanto, Dios entiende, todos lo hacen. Hemos domesticado el pecado hasta convertirlo en un defecto simpático de personalidad. Le cambiamos el nombre, lo vestimos con eufemismos, lo maquillamos con psicología, y lo absolvemos con comparaciones: al menos no soy como aquel. Pero la Escritura no coopera con esta farsa. La Biblia no habla de “errores”. Habla de transgresión (Sal 51:1). No habla de “fallas humanas”. Habla de rebelión (Is 1:2). No habla de “debilidades”. Habla de culpa (Ro 3:19). Y esa palabra —culpa— es incómoda, pero necesaria. “Contra ti, contra ti solo he pecado” (Sal 51:4). David no dice: tuve un desliz. Dice: pequé. No dice: me dejé llevar. Dice: soy culpable. Porque el pecado no es un tropiezo contra normas sociales; es un golpe directo contra la santidad de Dios. Desde Génesis 3, el hombre se especializa en tres artes sutiles: Disimular — “me escondí”, Culpar — “la mujer que me diste”, y ormalizar — “no es para tanto”. Nada ha cambiado. Solo el vocabulario. Hoy, lo que Dios llama pecado, el hombre lo llama identidad. Lo que Dios llama maldad, el hombre lo llama autenticidad. Lo que Dios llama culpa, el hombre lo llama autoestima. Jeremías lo dijo sin anestesia: “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso” (Jer 17:9). El problema no es que pequemos. El problema es que no creemos que sea tan grave. Y por eso no entendemos la cruz.
Gloria, reino y poder
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.” — Daniel 7:13–14 Daniel no vio una metáfora. Vio un trono. No vio una alegoría política. Vio una entronización celestial. En medio de bestias que representaban imperios feroces —Babilonia, Persia, Grecia, Roma— el profeta contempla algo que rompe el patrón: no sube otra bestia al escenario, sino “uno como Hijo de Hombre” que viene en las nubes del cielo. No emerge de la tierra como los reinos humanos; desciende del cielo con autoridad divina. Cristo es aquí claramente señalado como el verdadero Rey, cuya autoridad no depende de la voluntad de los hombres, sino del decreto eterno de Dios. Daniel ve lo que los imperios jamás pudieron ver: el gobierno definitivo de la historia no está en manos de las bestias, sino en manos del Hijo. Y siglos después, Jesús toma este título para sí mismo sin titubeos. Ante el Sanedrín declara: “Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo” (Marcos 14:62). No estaba citando poesía. Estaba reclamando el trono de Daniel 7. La resurrección y ascensión de Cristo no fueron eventos devocionales; fueron eventos políticos cósmicos. Allí el Padre cumplió la visión de Daniel: le fue dado dominio, gloria y reino. Mientras hoy las naciones se agrupan en bloques, los gobiernos disputan hegemonías y los líderes reclaman soberanía, el cielo no está en crisis. Las cancillerías se alteran; el trono no tiembla. Los mapas cambian; el Reino no. Los imperios que parecían eternos hoy son capítulos en libros de historia. Sus banderas están en museos. Sus himnos, olvidados. Sus monedas, piezas de colección. Pero el Reino del Hijo del Hombre sigue avanzando silencioso, invencible, inconmovible. Porque los reinos de los hombres pasan; el Reino de Dios permanece. Aquí está la pregunta que Daniel nos deja, que el evangelio nos confronta y que la historia nos obliga a responder: ¿Qué haremos con el Rey Jesús? Podemos reconocer su gloria, rendirnos a su dominio y servirle con gozo… o podemos imitar a Herodes. Herodes aceptó la gloria que no era suya: “Voz de dios, y no de hombre.” “Al instante un ángel del Señor le hirió… y expiró” (Hechos 12:22–23). Quiso un reino sin recibirlo de Dios. Quiso gloria sin someterse al Rey. Quiso autoridad sin obediencia. Quiso ser bestia en lugar de siervo. Y pereció. Daniel nos muestra que toda gloria usurpada termina en polvo, pero toda rodilla que se dobla ante el Hijo encuentra vida. Porque el final de la historia ya fue revelado: “El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos” (Ap. 11:15). Los noticieros hablan de geopolítica. Daniel habla de teopolítica. Los hombres discuten soberanía nacional. El cielo declara soberanía mesiánica. Al final, cada nación, cada imperio, cada sistema y cada bandera no será sino una nota al pie en la gran historia de Dios. El único trono que permanecerá por siempre es el de Jesucristo.