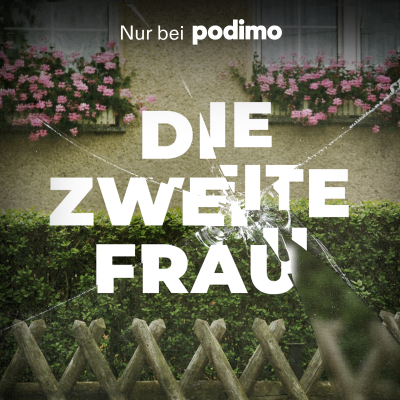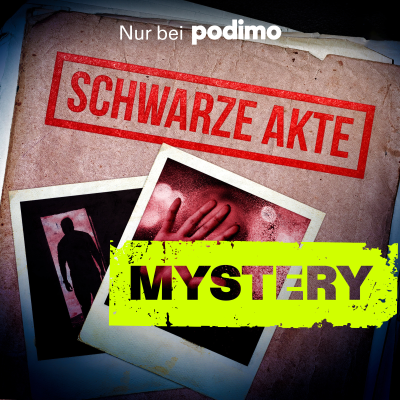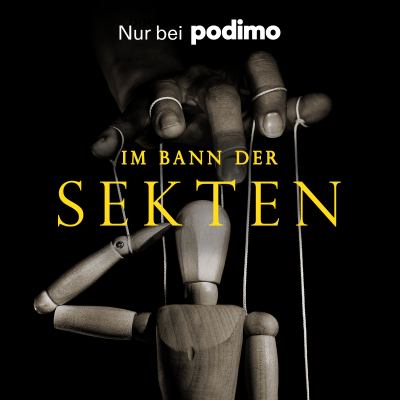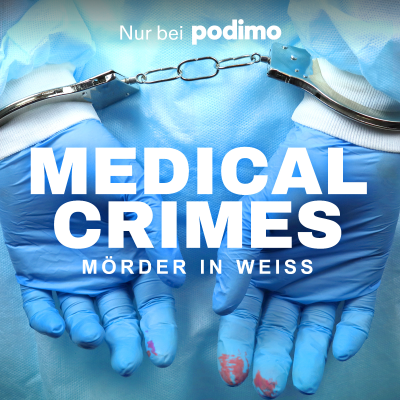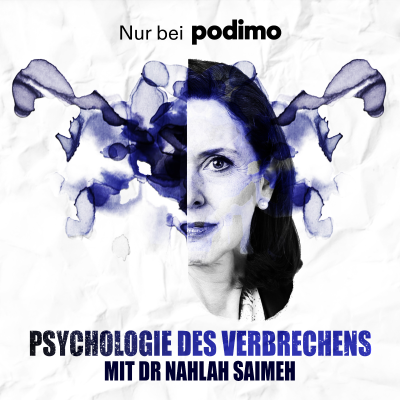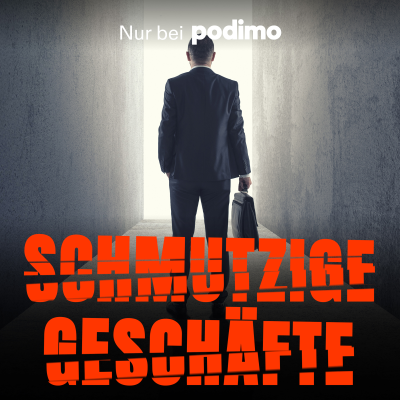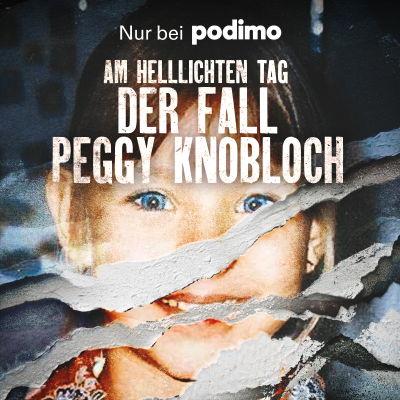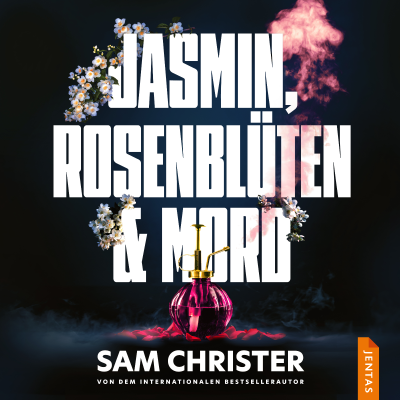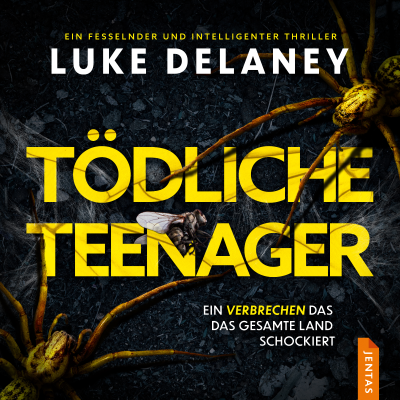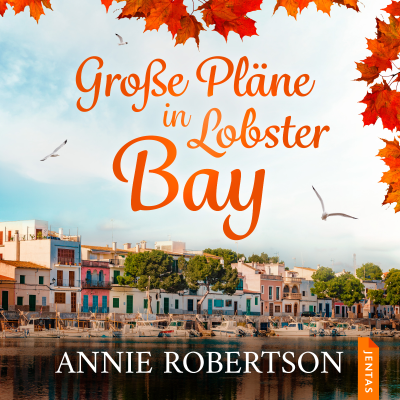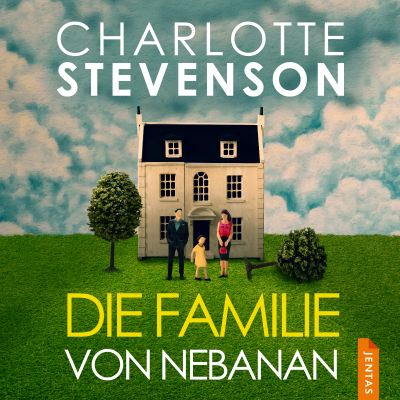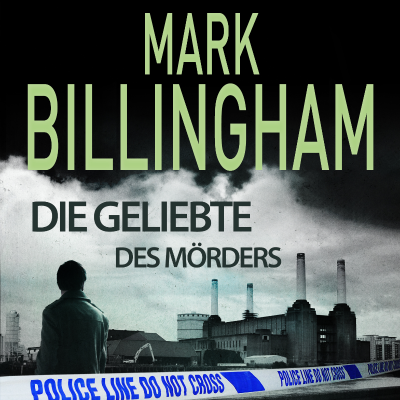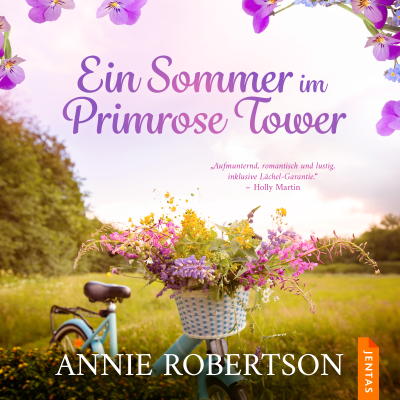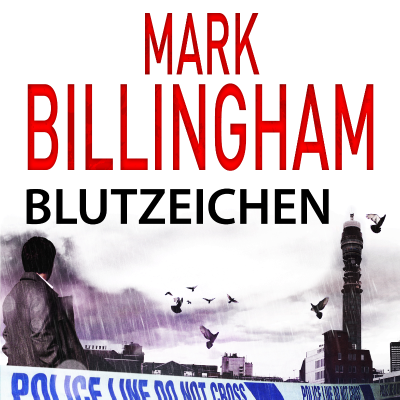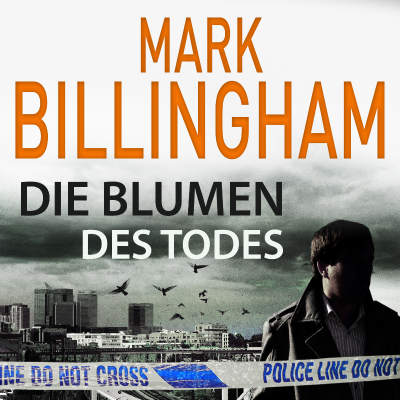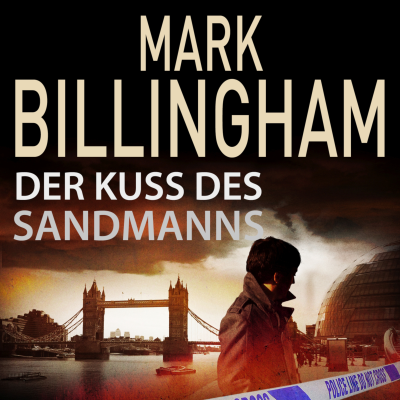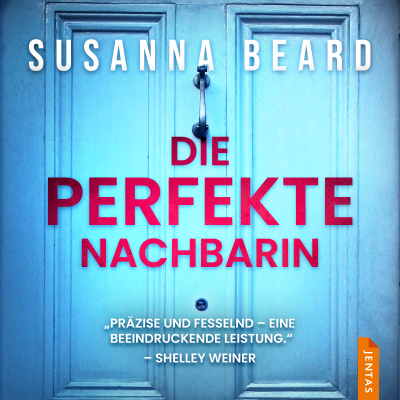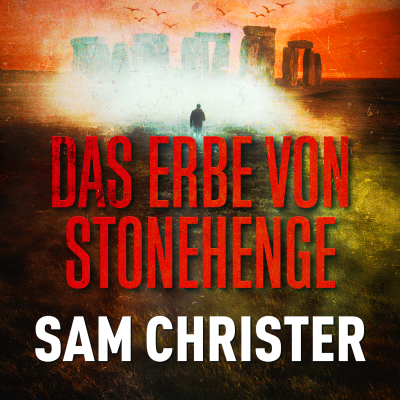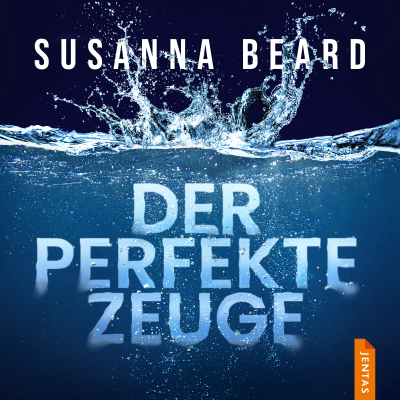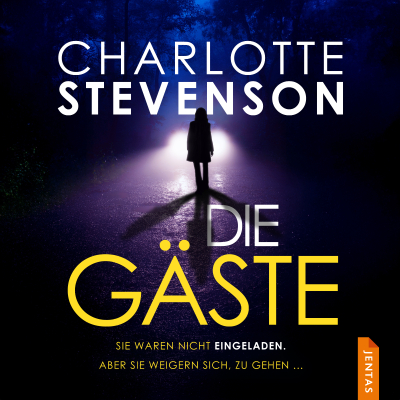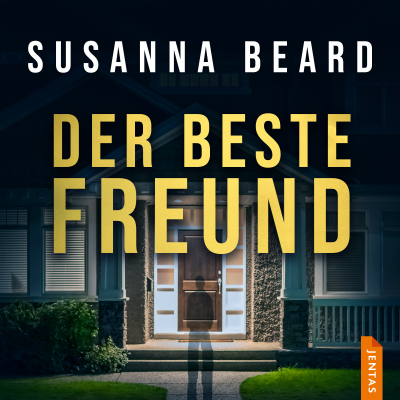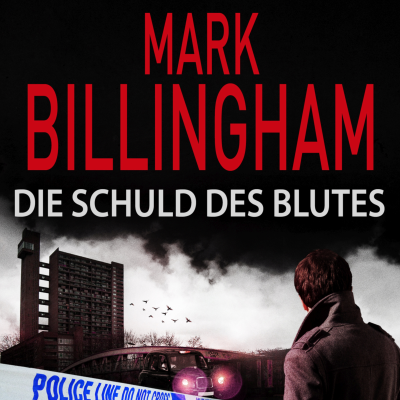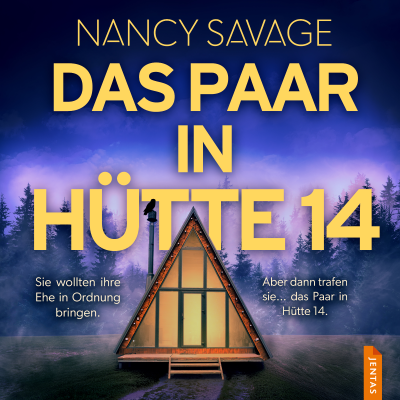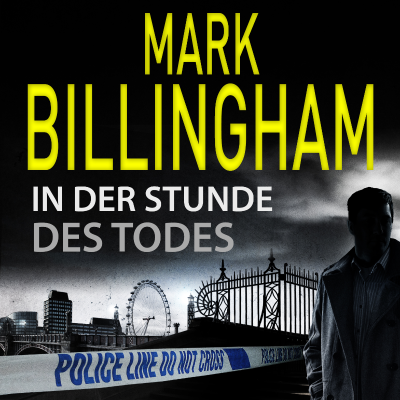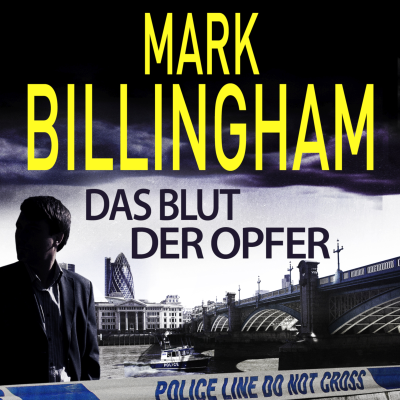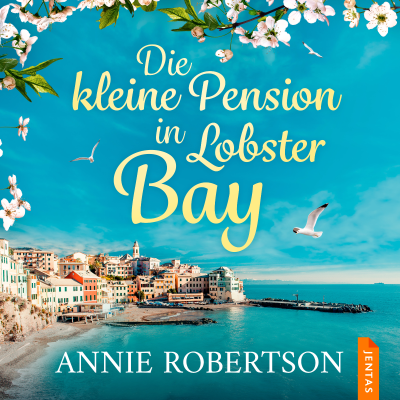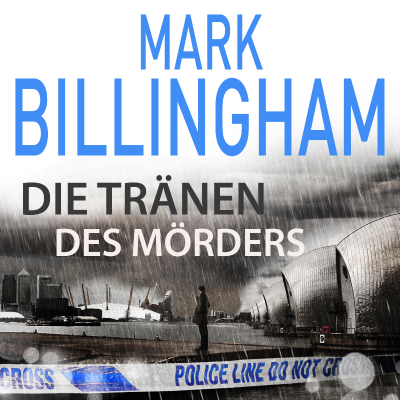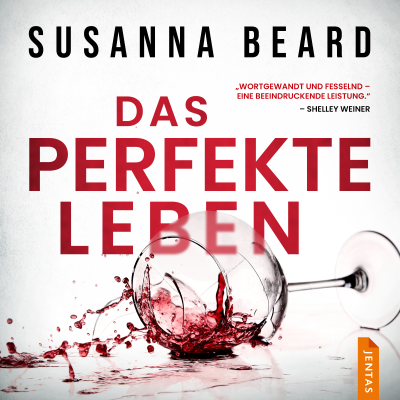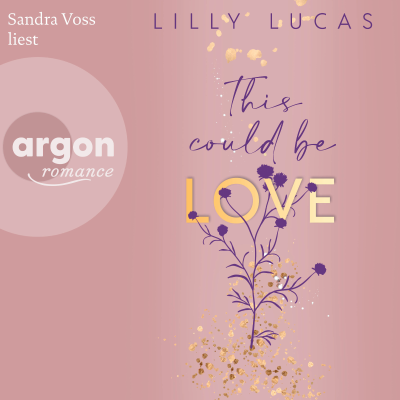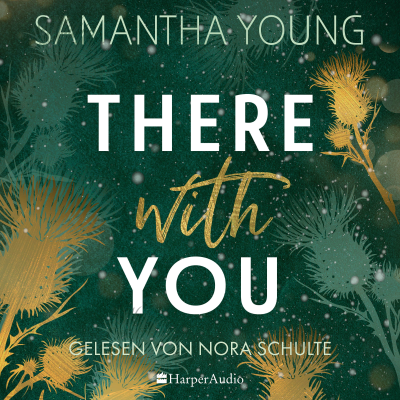ZARAGOZA TE HABLA
Spanisch
Gratis en Podimo
Kostenlos hören bei Podimo
Starte jetzt und verbinde dich mit deinen Lieblingspodcaster*innen
- Vertraut von über 1 Mio. deutschen Hörer*innen
- Über 1.000 lokale Podcasts und Shows – nur bei Podimo
- Keine Zahlung nötig
Mehr ZARAGOZA TE HABLA
Zaragoza te habla” es una nueva sección del magacín cultural transmedia "Siéntelo con Oído" que publicamos todos los jueves en nuestro blog https://www.sienteloconoido.es. José María Ballestín Miguel, historiador y responsable, junto con Antonio Tausiet, del Gran Archivo Zaragoza Antigua (GAZA), partiendo de imágenes de ese archivo, nos irá relatando la historia de lugares, calles, edificios o parajes de nuestra ciudad… Apasionante. Zaragoza te habla, no dejes de escucharla.
Alle Folgen
20 FolgenZaragoza te habla - La Plaza de España
En el programa de hoy, noveno y último de la presente temporada, vamos a centrarnos en una breve aproximación a la historia de la actual plaza de España. Para los habituales del programa, seguro que os acordáis que hace un par de temporadas dedicamos un programa a las dos plazas de España que llegó a tener casi al mismo tiempo Zaragoza en 1937 y cómo se solucionó esa duplicidad. En esta ocasión, vamos a recordar la no muy larga pero intensa vida de este singular y moderno espacio ciudadano, tan cambiante como la historia de la que ha sido testigo desde hace poco más de doscientos años. Desde la Edad Media y hasta 1808 el espacio de la plaza era muchísimo más reducido, pues desde mediados del siglo XV estaba constreñida por el enorme hospital de Gracia y desde finales del siglo XIII por la iglesia y huerta del gran convento de San Francisco, que precisamente le daba nombre al pequeño espacio comprendido entre el Coso de Carabaceros y el de los Pelliceros, junto a la Puerta Cineja. En esta diminuta plaza de San Francisco destacaba al este y desde el siglo XV el monumento votivo denominado “Cruz del Coso”, que fue reedificado en 1632 y remodelado en su ornato en 1761. La plaza se abría hacia el sur a la estrecha calleja de Santa Engracia, que conducía a ese monasterio y a la puerta del mismo nombre, que por la escasa anchura y categoría de la citada calleja no era entrada principal a la ciudad desde el suroeste, en beneficio de la Puerta del Carmen. Todo cambió con los asedios franceses de principios del siglo XIX, que transformaron radicalmente esta zona de la ciudad por el impacto destructivo tanto en el hospital de Gracia como en el convento de San Francisco, de tal forma que la nueva administración ocupante proyectó aquí el primer ensanche contemporáneo mediante un nuevo paseo Imperial que abría la ciudad hacia el sur entre las ruinas de la antigua plaza de San Francisco y el monasterio de Santa Engracia. Desde entonces la ligazón de la plaza con el nuevo paseo fue absoluta, convirtiéndose desde entonces y de esta forma en el nuevo centro urbano. La salida francesa de la ciudad en 1813 supuso que la plaza conoció el primer cambio de nombre, al recibir el del “Deseado” monarca absoluto Fernando VII. La época isabelina le otorgó el nombre con el que desde 1837 sería conocida durante una centuria: plaza de la Constitución, y además conoció el lento despeje de las ruinas de la guerra y la progresiva urbanización de la nueva plaza, con algunos de sus referentes visuales que desde entonces la caracterizarían, destacando entre ellos la Fuente de la Princesa desde 1845, el palacio de la Diputación Provincial desde 1858 y el Gran Hotel de Europa desde 1861. El creciente prestigio social de la plaza fue creciendo en paralelo a la ubicación en ella y en sus aledaños de algunos de los mejores comercios y hoteles de la ciudad, amén de algunos de los más importantes cafés como el Suizo, el Gambrinus, la Perla, el Oriental y el Royalty. Esta plaza fue además epicentro de las líneas de tranvías que desde 1885 y con tracción a sangre vertebraron el transporte urbano: Bajo Aragón, Torrero, Arrabal, Madrid y Circunvalación. Desde 1902 los modernos tranvías eléctricos continuaron este hecho. La llegada del siglo XX trajo la primera gran transformación de la plaza, cuando la Fuente de la Princesa fue desmantelada en 1902 y sustituida por el monumento a los Mártires de la Religión y la Patria, de la misma forma que el monumento a Pignatelli era removido de la plaza de Aragón y sustituido por el del Justiciazgo. Este cambio se llevó por delante los tradicionales aguadores de la plaza e incluyó también la primera de las numerosas reformas de la isleta central que la rodeaba primero la fuente y luego el monumento, desde entonces cada vez más supeditada al creciente tráfico rodado conforme avanzaban las décadas del siglo. En los años veinte tuvo lugar otra reforma de la isleta central, la desaparición de los cuatro decimonónicos quioscos de la plaza, y el surgimiento de varios edificios de otras tantas entidades bancarias que desde entonces dieron nuevo significado a la plaza: primero había sido el pionero banco Hispano-Americano a mitad de los años diez (sustituido en los años cuarenta por un inmueble más moderno), luego el Zaragozano y también la compañía de seguros La Catalana a finales de los años veinte, y a principios de los años treinta la nueva sede del Banco de España, construido sobre el solar del Gran Hotel de Europa, e inaugurada en 1936. En esas primeras décadas del siglo XX la plaza se convirtió en escenario habitual de actos públicos generalmente de contenido religioso y militar, además de los protagonizados por la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Como una de las consecuencias de la sublevación militar contra la Segunda República española en julio de 1936, la plaza fue cambiada de nombre por última vez hasta la fecha, de forma que desde 1937 es la plaza de España, aunque para ello hubiera que cambiarle el nombre a la plaza de España proyectada y trazada en el ensanche de Miralbueno, que desde entonces tiene el nombre de San Francisco. Otra reforma de la plaza esta vez en 1942 dibujó un escenario de transición que perduraría casi veinte años, hasta la gran reforma de 1961 que, vinculada a la sustitución del bulevar del paseo de la Independencia por una autopista urbana, convirtió la plaza de España en una rotonda automovilística reforzada por el programado desmantelamiento de las líneas de tranvía, sustituidas de forma progresiva por autobuses urbanos. Relacionado con esta intervención, a mediados de los años sesenta dio sus últimos coletazos el viejo proyecto de prolongar el paseo de la Independencia hasta la plaza del Pilar, derribando la parte del caserío del Casco Viejo correspondiente. Afortunadamente, este proyecto se quedó en eso, en un proyecto. Mientras tanto, el decimonónico edificio de la Diputación Provincial fue derribado y sustituido a mediados de los años cincuenta por el actual palacio proyectado por el arquitecto Teodoro Ríos Balaguer. La denominada “transición” política de mediados de los años setenta conoció una nueva intervención en la plaza, que desde esos años se convirtió también en epicentro de las crecientes movilizaciones y manifestaciones que caracterizaron esa época y la democracia recuperada. A principios del siglo XXI la plaza de España fue objeto de una intervención integral al hilo de la famosa reforma del paseo de la Independencia mediatizada por el descubrimiento de los restos arqueológicos del antiguo arrabal musulmán de Sinhaya, y en 2011 tuvo lugar la última gran reforma hasta la fecha, en esta ocasión provocada por la afortunada instalación del tendido de la línea 1del recuperado tranvía urbano. La actual plaza de España es un espacio urbano absolutamente referencial en la ciudad, si bien hace ya tiempo que no es el “centro” de la ciudad. Conocer su historia, por ello, es también entenderla mejor. Nos escuchamos y leemos el curso que viene. Un cordial saludo. -José María Ballestín Miguel-
Zaragoza te habla - Teatros desaparecidos
En el programa de hoy, octavo ya de la presente temporada, os invito a dar un breve repaso a algunos de los teatros que tuvo la ciudad de Zaragoza a lo largo de su historia. En unos días en que la vida institucional del país, al menos esa que nos imponen las empresas de comunicación ligadas al mantenimiento del statu quo de siempre, parece trufada de espionajes varios, cloacas y sus oscuros moradores, además de los aprovechados comisionistas de rigor y los primos políticos, de una forma que no desmerecería el guión más alocado de una terrible a la par que burlesca representación escénica, vamos a regresar por unos minutos a aquellas artísticas tablas en las que la realidad se evadía o superaba mediante una ficción casi inimaginable, y no al contrario. La historia de los teatros desaparecidos de Zaragoza es también la historia misma de la ciudad, de cómo sus costumbres, gustos y preferencias artísticas dominantes han ido configurado sus espacios de ocios a lo largo de la historia. De esta forma, y si de recintos estables de teatro hablamos, nos tenemos que remontar al siglo I, al teatro romano construido en época de Tiberio y Claudio, con 6.000 espectadores de capacidad En el siglo III cesó en sus actividades y fue abandonado, sus materiales poco a poco reutilizados y su estructura progresivamente reaprovechada para acoger viviendas, de forma que en la época medieval su entorno aparecía urbanizado y sin apenas rastro de que hubiera habido un gran teatro en esa zona hasta su casual redescubrimiento en 1972 cuando una entidad de ahorros local pretendió construir allí su nueva gran sede central. Tras décadas de incertidumbre, sus restos fueron felizmente preservados y museizados para disfrute público. Durante la etapa medieval de Zaragoza tras su conquista cristiana en 1180 las representaciones teatrales fueron de clara preponderancia religiosa y se realizaban sobre todo al aire libre, en la plaza de la Seo, el entorno de la puerta Cineja y su inmediato tramo del Coso hasta la plaza de San Francisco, y la gran plaza del Mercado. La Edad Moderna conoció la fundación de los primeros teatros estables, como una “Casa de Farsas” en la actual calle de Alcober, la municipal “Casa de Comedias” en el Coso, y su vecino “Teatro del Hospital de Gracia” que financiaba el gran hospital del mismo nombre. Este teatro, tras el cierre de la Casa de Comedias se convirtió en el principal teatro de la ciudad, gestionado de forma mixta por el hospital y el concejo. Tras una gran renovación en 1768, en 1778 un incendio lo devastó y dejó a la ciudad se quedó sin teatros estables hasta que en 1799 fue inaugurada la nueva “Casa de Comedias de la Ciudad” en el Coso. El siglo XIX llegó a Zaragoza con los escenarios teatrales de la referida Casa de Comedias, y las plazas del Mercado y de La Seo al aire libre. La Casa de Comedias cambió de nombre en 1830, de forma que desde entonces es el Teatro Principal, y durante la segunda mitad del siglo se produjo una importante fundación de nuevos escenarios. Así, en 1853 se habilitó el Teatro Variedades en la actual calle de Espoz y Mina, donde estuviera el antiguo colegio de las Vírgenes del siglo XVI, que durante veinte años fue el segundo teatro más importante de la ciudad, para luego convertirse en un “espacio para todo” incluyendo mítines y reuniones políticas durante la Primera República. Tras su clausura en 1873 tuvo diversos usos, hasta que en 1946 fue derribado y sustituido por un bloque de viviendas. El actual paseo de la Independencia se fue configurando como el principal espacio donde se concentraba el ocio teatral de la Zaragoza de la segunda mitad del siglo XIX, como el Teatro Novedades, abierto en 1864 en la esquina con la calle del Marqués de Casa Jiménez, donde antes estuvieron los Baños de Zacarías. Fue también salón de baile, escenario de comedias de magia, zarzuelas, atracciones circenses, espiritismo, e incluso el fonógrafo de un tal Edison… Fue clausurado en 1892 y derribado para dar continuidad a los porches del paseo. Desde 1850 y en la actual calle de Josefa Amar y Borbón hubo un espacio de entretenimiento que en 1869 se convirtió en el Teatro Lope de Vega, que también acogió atracciones varias y, sobre todo, salón de baile que permitía “socializar” a las clases bajas de la ciudad. Fue clausurado en 1886, y luego derribado para ser sustituido por un edificio de viviendas. El Teatro Pignatelli se levantó en 1878 en el tramo del paseo de la Independencia entre plaza de Santa Engracia y calle de Juan Bruil. Nació como teatro provisional de verano, aunque su vida útil se extendió hasta 1914. Se le consideró un hito en la moderna arquitectura del hierro en España, que en verano se convertía en el corazón del ocio urbano y en invierno en salón de baile. Fue teatro y escenario de obras líricas y variedades, circo, ilusionismo y cine. Entró en decadencia en 1908 y en 1914 fue derribado. En su solar se construyeron los edificios de correos y telégrafos, y el de teléfonos. Hubo algunos otros espacios urbanos que durante unos pocos años albergaron espacios teatrales, como el Teatro de los Campos Elíseos (1875-1880), donde poco después se habilitó un velódromo y en los años 40 se construyó el edificio Elíseos que albergó un cine del mismo nombre. En la calle de San Miguel entre 1880 y hasta 1893 hubo un espacio que primero fue denominado El Prado Aragonés y luego Teatro Goya hasta que su recinto albergó la eléctrica Electra Peral Zaragoza, luego ERZ. Hubo un segundo Variedades, en este caso Salón, en el paseo de la Independencia, que fue conocido como “la bombonera del paseo” por su popularidad. Estuvo activo entre 1899 y 1924, y tras su cierre fue reconvertido en el Cinema Aragón. En la calle de San Miguel brilló con luz propia entre 1887 y 1961 el Teatro Circo, cuya historia merece un monográfico, incluido su triste final por derribo para dar paso a un bloque de viviendas, y fuese como si no hubiera sido. En 1910 fue inaugurado el Teatro Parisiana en el paseo de la Independencia, tramo entre las calles de Zurita y de Sanclemente, donde estuvo antes el Café de la Iberia. Se convirtió en el centro social de las clases pudientes como teatro, salón de variedades y espectáculos de zarzuelas. En invierno se retiraban las butacas y se programaban fiestas, bailes, e incluso como pista de patinaje y ring de boxeo y lucha libre. A finales de los años veinte el cine comenzó a cobrar protagonismo en su programación, además de obras de teatro, zarzuela y sobre todo las variedades, destacando la actuación en 1930 de Josephine Baker. Durante la Segunda República albergó actos políticos, culturales y asociativos. Fue derribado en 1934 para dar paso al más moderno “Nuevo Teatro Parisiana”, inaugurado en 1935 y que en 1938 tuvo que “españolizar” su nombre y se le redenominó Teatro Argensola. Desde 1945 fue sobre todo cine … y escenario de las antropológicas perfomances de Paco Martínez Soria. La crisis del sector se lo llevó por delante en 1986-87. En 1914 fue inaugurado como teatro el Salón Fuenclara en la calle del mismo nombre, que desde los años 50 fue reconvertido en cine, siendo cerrado en 1987. El entorno de la antigua huerta de Santa Engracia, remodelada para dar cabida a la Exposición Hispano-Francesa de 1908, albergó dos espacios teatrales: el teatro del Casino de la Exposición activo durante ese año, y el Teatro del Petit Park, que en 1916 formó parte del complejo de ocio de ese mismo nombre, luego redenominado Parque Saturno, y que estuvo activo hasta 1925, derribado para permitir el cierre de la urbanización del entorno de la actual plaza de los Sitios. Como “teatros” también pueden ser calificados dos de los cabarets de Zaragoza: el Royal Concert activo en la calle de Boggiero desde 1915, y que desde los años 40 fue El Oasis hasta su cierre en 1995; y el Maxim’s en la calle de los Estébanes, activo entre 1922 y 1936. El complejo del Iris Park, entre las calles del Azoque y de la Soberanía Nacional, fue inaugurado en 1931 y se convirtió en el centro de ocio más grande de la ciudad. Albergaba un Gran Teatro para 2.300 personas, además de otras varias infraestructuras. En julio de 1936 fue requisado por Acción Ciudadana que procedió a “españolizar” nombre, y desde entonces fue el Parque Iris. Tras la guerra ejerció de cine de reestreno, y fue clausurado en 1953 y derribado el año siguiente, aunque su sala de cine perduró hasta 1964, cuando fue demolida. En parte de su solar se construyó el nuevo Teatro Iris, inaugurado en febrero de 1955, y que desde 1958 y hasta su cierre en 1999 funcionó como Teatro Fleta. Con la crisis de las salas de cine decayó y desde entonces entró en una espiral cuya triste y procelosa historia terminó con su vergonzoso derribo en 2001, y así seguimos más de 20 años después Tras este repaso por los desaparecidos teatros de Zaragoza, nos escuchamos pronto en la próxima entrega de “Zaragoza te habla”, la última de este intenso curso. Un cordial saludo. José María Ballestín Miguel
Zaragoza te habla - Cuarteles
En el programa de hoy, séptimo de la presente temporada y cuando se cumple la séptima semana desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, os propongo hacer un recordatorio de cuando la guerra (como esta guerra, terrible e injustificable tal todas las otras guerras terribles e injustificables que siguen activas a lo largo y ancho de este mundo) decía de cuando la guerra no era televisada, y Zaragoza fue una plaza militar con sus murallas y sus cuarteles para la tropa y oficialidad. Hoy haremos, de esta forma, un breve repaso de diversos acuartelamientos que ha tenido la ciudad de Zaragoza, algunos incrustados en el mismo corazón de su casco urbano. Zaragoza contaba desde su fundación romana con un recinto amurallado de piedra de función militar defensiva que circunvalaba el actual Casco Histórico delimitado entre el Coso y el paseo de Echegaray y Caballero. La robusta fábrica de esta muralla hizo fracasar, entre otros, el famoso asedio merovingio en 542. Tras la conquista musulmana en 714 la ciudad fue prosperando y consolidando nuevas zonas urbanas extramuros hacia el este, el sur y el oeste que fueron protegidas por un nuevo recinto amurallado, en este caso de adobe y ladrillo, que desde las Tenerías llegaba hasta la actual plaza de Europa. Otro famoso asedio, el franco de 778, fracasó también ante las murallas de Saraqusta. En 1118 los cristianos conquistaron la ciudad, que vería pasar casi seiscientos años hasta verse afectada directamente por otra guerra. Fue a principios del siglo XVIII, cuando la disputa por la sucesión española al trono, que Zaragoza comenzó a poblarse de cuarteles. Aunque contaba con un “castillo” o “fuerte” (la Aljafería) su deplorable estado lo hacía impracticable como cuartel, y ante la ausencia de otras dependencias estables de infantería y caballería, la tropa y oficialidad se instaló en edificios civiles circunstancialmente reconvertidos como estancias cuarteleras. Así, la casa-palacio de los Urriés en la calle de los Predicadores, una cercana casa de la calle de la Hilarza, el mesón del Milagro y una casa inmediata en la calle de Predicadores hicieron las veces de cuarteles de infantería, y los mesones de San Ildefonso y de San Vicente, ambos en la calle del Carmen, fueron utilizados como cuarteles de caballería. Esta situación se prolongó durante casi medio siglo, incluyendo otras ubicaciones en casas alquiladas en la Puerta Quemada, el Coso, las plazas de la Magdalena y de Santa Marta, la Tripería, el Arrabal, los mesones de San Juan y de Santa Fe, etc. En la primavera de 1766, durante el denominado “motín de los broqueleros”, la carencia de cuarteles estables de caballería fue solventada con el habitual recurso al alojamiento improvisado, si bien pocos años después esta situación tomó un nuevo rumbo, cuando un cuartel de caballería permanente y de nueva planta fue diseñado y construido en la plaza del Portillo, y tras décadas de planes y proyectos sin concretar, luego de una destacada remodelación, la Aljafería fue convertida en cuartel permanente de infantería. Durante los terribles asedios franceses de 1808-1809 la ciudad fue militarizada y su cinturón de conventos reconvertido en fuertes armados: San Lázaro, Jesús, San Agustín, San José, Santa Engracia, Capuchinos, Carmen, Agustinos del Portillo..., como también lo fue el céntrico convento de San Francisco, siendo esa reconversión militarista la que hizo que resultaran destruidos o gravemente afectados por los combates. Fue precisamente ese temporal uso militar de los conventos el que, tras los procesos de exclaustramiento o desamortización a principios del siglo XIX, llevó a que varios de ellos encontraran desde entonces un definitivo acomodo castrense, al hilo de las varias guerras civiles o carlistas que en 1838 afectaron a Zaragoza directamente con el famoso episodio del cinco de marzo de 1838. De esta forma, tomaron carta de naturaleza los nuevos cuarteles de San Lázaro, San Agustín, Santa Engracia, el Carmen, Hernán Cortés (antiguo convento de Capuchinos), Trinitarios y La Victoria. El convento de San Ildefonso fue reconvertido en Hospital Militar, el de las Carmelitas Descalzas de San José en Parque de Ingenieros y luego Gobierno Militar, el Hospital de Convalecientes en el Cuartel de Ingenieros de Sangenis, una antigua salitrería militar en Parque de Artillería, y dentro del complejo portuario civil del Canal Imperial en Torrero se habilitó un gran cuartel de caballería del mismo nombre. El Castillo de la Aljafería y el Cuartel de caballería del Cid perduraron como dependencias militares, mientras que otro espacio militar, la Capitanía General, ocupó varias sedes provisionales hasta que a finales del siglo encontró su emplazamiento definitivo en la plaza de Aragón. A este proceso hay que añadir el que desde principios del siglo XX llevó a conformar el descomunal espacio militarizado que ocupa un tercio del término municipal de Zaragoza, conformado por el Campo de Maniobras de San Gregorio (originalmente de Alfonso XIII) con el pionero Cuartel del General Luque y el anexo recinto de la Academia General Militar de finales de los años 20. En esa década se construyó además el nuevo cuartel de artillería ligera de Palafox con su anexa pista de equitación y el Cuartel de Sanidad Militar en la carretera de Valencia. Además, el recinto del antiguo ferial de ganados junto al río Huerva fue reconvertido en Corral de Abastos de Intendencia, y el penal de San José en Cuartel también de Intendencia. Dentro de esta dinámica de constante aumento de cuarteles hay que reseñar la desmilitarización del cuartel de Santa Engracia, desmantelado poco antes de la Exposición Hispano-Francesa de 1908. Ya antes habían sido derribadas las murallas, salvo unos pocos lienzos reaprovechados por las viviendas a ellos anexos. La Guerra Civil de 1936-1939 convirtió a Zaragoza en un gran cuartel, centro hospitalario y centro industrial con fines militares. A tal efecto se militarizaron numerosos espacios y edificios para albergar cuarteles, hospitales y centros de detención y de represión. Tras la victoria de los nacionalistas en 1939 aún habrían de surgir nuevos espacios militares en la ciudad, como el Cuartel de Automóviles en las Tenerías, el Cuartel de Sementales en la calle del Asalto, el Cuartel de Valdespartera construido sobre los vales en los que en la guerra se había fusilado a centenares de republicanos, el Cuartel de Casablanca resultado de la ampliación del Cuartel de Sanidad Militar, y un nuevo Hospital Militar. Además, en el interior de la ciudad surgieron otros espacios militares, como la nueva Jefatura del Aire en la plaza de José Antonio, la sede de diversos negociados del Ejército del Aire en el paseo de Calvo Sotelo, y la Farmacia Militar en el paseo de las Damas. Esta sobresaturación militar en la ciudad comenzó a ser revertida parcialmente cuando el Cuartel del Carmen fue desmilitarizado en los años 50, y sobre todo mediante la denominada “Operación Cuarteles” que en los años 70 y primeros 80 vio, previo pago de compensaciones económicas pactadas, el paso del ramo de la guerra a la sociedad civil de los cuarteles de Hernán Cortés, San José, Automovilismo, San Lázaro, Palafox, Aljafería, Sangenis, San Agustín, Parque de Artillería, Gobierno Militar, Sociedad Hípica, Corral de la Leña, Polvorines de Torrero y una pequeña parte del cuartel de Torrero. En los años 90, y a cambio de un sustancioso pellizco económico, le tocó al cuartel de Sementales. Ello no significa que la presencia militar en la ciudad haya desaparecido, ni mucho menos. Continúa como solía, si bien de forma menos explícita y más discreta. Como casualmente hoy se cumple el aniversario 91 de la proclamación de la Segunda República Española, vamos a terminar hoy de forma un poco más festiva que el contenido del programa que ahora finalizamos con el preceptivo y saludable ¡Salud y República! Nos escuchamos pronto. -José María Ballestín Miguel-
Zaragoza te habla - Zaragoza y sus necrópolis
En el programa de hoy, sexto ya de la temporada, y cuando según el Ministerio de Sanidad ya se han superado los 100.000 fallecimientos por el COVID-19 en España, os propongo hacer un breve repaso de los diferentes lugares de enterramiento que ha tenido Zaragoza desde su fundación romana hace 2.037 años, que son bastantes, y alguno ciertamente sorprendente. Cuando en el año 15 antes de Nuestra Era tuvo lugar la fundación de la Colonia de Caesaraugusta, en Roma ya estaba asentada hacía tiempo la prohibición de enterrar cadáveres dentro del perímetro de la ciudad por razones de higiene y seguridad. Por ello, los enterramientos se realizaban a ambos lados de los principales caminos de acceso a la urbe. Así, en la Zaragoza romana hubo una necrópolis en la parte oriental de la periferia que, una vez cruzado el río Huerva, se extendía a ambos lados de la calzada que llevaba a la actual Gelsa, en lo que hoy es el barrio de Las Fuentes hasta la altura de la calle del Monasterio de Nuestra Señora del Pueyo. Otra necrópolis se extendía en la zona occidental de la ciudad, junto a la calzada que prolongaba el decumano máximo en dirección a la actual ciudad de Astorga, siguiendo la actual calle de los Predicadores. Se supone que había otra necrópolis junto a la calzada que salía de la ciudad hacia el sur, en lo que hoy sería el paseo de la Independencia y la plaza de Aragón, aunque en este caso y a diferencia de los dos anteriores, no se han encontrado restos arqueológicos que lo confirmen, como tampoco ha sucedido en el camino de salida hacia el norte por el Arrabal. Los primeros enterramientos cristianos continuaron la costumbre de realizarlos donde ya lo hacían los romanos, aportando algunos espacios propios, como el actual paseo de Echegaray y Caballero y el entorno de la plaza de Santa Engracia, donde encontraron descanso eterno los famosos dieciocho “Innumerables Mártires”. En la etapa visigoda comienza a generalizarse la práctica de enterrar en las iglesias parroquiales, si bien sólo en el caso de los sacerdotes y algunos seglares “virtuosos y meritorios”. Durante el dominio musulmán de Saraqusta, los muertos se enterraban en tres “almecoras” fuera de la ciudad, pero no muy lejos de las puertas de acceso. Las dos primeras, al oeste y al sur, se correspondían con las preexistentes zonas de enterramiento de romanos (calle de los Predicadores) y cristianos (plaza de santa Engracia), y la del este se extendía por el arrabal luego ocupado por el convento, primero de San Francisco y luego de San Agustín. La conquista cristiana de 1118 generó un espacio denominado “Barranco de la Muerte” en el monte de Torrero, donde supuestamente habría habido un encuentro armado y gran cantidad de moros habrían allí muerto. Ese año supuso también una auténtica revolución en lo que a las necrópolis se refiere, ya que se abandonó el enterramiento en la periferia de la ciudad para practicarlo bien junto a las iglesias intramuros, en una zona anexa a la iglesia denominada fosal o fosar, o bien en el interior mismo de los templos, como ya se empezó a practicar en tiempos de los visigodos. De esta forma, apareció una miríada de espacios de enterramiento, que incluía tanto las parroquias (nueve mayores: La Seo del Salvador, Santa María la Mayor, San Gil, Santiago o San Jaime, Santa María Magdalena, San Felipe, Santa Cruz, San Pablo y San Juan del Puente; seis menores: San Nicolás, San Lorenzo, San Andrés, San Pedro, San Juan el Viejo y San Miguel de los Navarros; y una dependiente de la diócesis de Huesca: Santa Engracia), los conventos mendicantes (el ya referido de los Franciscanos y luego Agustinos, Predicadores de Santo Domingo, Predicadoras de Santa Inés, frailes menores de Franciscanos, Santa Catalina, Jerusalén, Carmelitas), las órdenes militares (El Temple, San Juan, Santo Sepulcro), y también los espacios segregados de las religiones minoritarias (Fosal de los Moros y Fosal de la Judería, ambos posiblemente en el entorno de la puerta del Portillo, fuera del muro de rejola), e incluso un lazareto (San Lázaro, en el Arrabal de Altabás). Durante la Contrarreforma católica, a esta relación de conventos se sumaron otros doce cenobios masculinos y femeninos, y cada uno incluía su correspondiente y preceptivo camposanto. En total, Zaragoza llegó a contar a la vez con unos 40 cementerios.... Así fue hasta que las luces de la Ilustración comenzaron a alumbrar a finales del siglo XVIII una nueva etapa en el negociado de la muerte, cuando médicos y autoridades propugnaron acabar con las inhumaciones dentro de la ciudad y de los templos, tanto por razones sanitarias como estéticas. Efecto inmediato de la generalización de los cementerios extramuros (como en tiempo de los romanos), sería la liberación del codiciado suelo hasta entonces ocupado por los numerosos y céntricos fosales parroquiales, y que fue vendido al mejor postor y pronto edificado. Pero este paso de las musas al teatro en cuestiones mortuorias no se generalizaría hasta bien entrado el siglo XIX. De esta forma, el primer e ilustrado cementerio de Zaragoza fue el del Hospital de Gracia, proyectado en el camino de la Cartuja Baja para quienes morían en ese hospital y no tenían medios para ser sepultados en alguna de las parroquias de la ciudad. Tras la escabechina provocada por los asedios de 1808-1809, la nueva administración francesa intentó en vano que el de la Cartuja se convirtiera en el único cementerio de la ciudad. De esta forma, cuando los franceses dejaron la ciudad en 1813 las cosas mortuorias, como todas las demás, volvieron por donde solían. En 1832 se comenzó a construir por fin el primer recinto de un nuevo cementerio municipal permanente al sur del Canal Imperial, en las alturas del monte de Torrero, con proyecto de los arquitectos Joaquín Gironza Langarita y José Yarza Miñana. Pero en 1858 las parroquias comenzaron a construir un nuevo cementerio propio en el Término de Miralbueno, llamado del Terminillo o de la Casa Blanca, junto a la carretera de Valencia, al objeto de sustituir al municipal cementerio de Torrero y seguir ingresando de esta forma notables ingresos mediante la gestión del negociado de la muerte. Fue inaugurado en enero de 1864, pero su “vida útil” fue sólo de poco más de dos años, en los que se pobló con casi 3.500 “residentes”. Sólo en 1912 se exhumaron todos esos restos y se trasladaron a Torrero, siendo el solar resultante vendido en pública subasta y comprado por el arzobispo Soldevilla, que allí fundó la Escuela Asilo de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Mientras tanto, el cementerio de Torrero pasó por diversas fases hasta que se convirtió definitivamente en el cementerio de Zaragoza, conociendo desde entonces numerosas ampliaciones (1874, 1877, 1885, 1890, 1903, 1918, 1936, 1958, 1970, 1985…) que lo han consolidado como la auténtica ciudad de los muertos de Zaragoza. Quien esté interesado en este tema, hay una referencia bibliográfica absolutamente imprescindible, titulada “La ciudad y los muertos. La formación del cementerio de Torrero”, de Ramón Betrán Abadía. Un cordial saludo, y aunque los perros y las perras de la guerra pontifiquen que decir ahora NO A LA GUERRA Y NO A LA MUERTE EN UCRANIA, PARAR LA GUERRA, es algo“naif”, o lo mismo que “ponerse de perfil”, dejemos que sean otros los que proclamen el atávico ¡viva la muerte, viva la guerra! Y de los muertos de hoy, a los muertos de hace unos años, porque mañana viernes se cumple el aniversario dieciocho del horroroso 11-M del año 2004 en que aquél infame Gobierno de Aznar trató de mercadear sin ningún escrúpulo muertos por votos de forma repugnante y abyecta. Un recuerdo a las víctimas del terrorismo y a sus familiares. Cordiales saludos, y nos escuchamos pronto. -José María Ballestín Miguel-
Zaragoza te habla - La Zaragoza de Skogler
En el programa de hoy, quinto ya de esta temporada y segundo del presente año 2022 que ya comienza su mes segundo, os propongo un recordatorio de las más que interesantes fotografías realizadas en Zaragoza por Ángel Cortés Gracia, alias Skogler, durante la Guerra Civil, todo un muestrario de la Zaragoza azul que se impuso por la fuerza de las armas un 19 de julio para darle la vuelta a lo que las urnas, por “error”, habían determinado en febrero de 1936 que tenía que ser de otra forma. A mediados del pasado año 2021, y con el impulso de la Diputación Provincial de Huesca, pudimos disfrutar del visionado de un buen puñado de fotografías inéditas de Zaragoza en la segunda mitad de los años 30, aunque para eso hubiera que desplazarse a ver su exposición… hasta Huesca. Con el título “Skogler-Ángel Cortés. El visor falangista de la Guerra Civil y la posguerra (1936-1948)”, se pudieron contemplar allí y de esta forma decenas de fotografías realizadas por el fotógrafo zaragozano Ángel Cortés Gracia, que fuera operario del gabinete fotográfico de Carlos Skogler Fredikson y que desde 1933 pasó a regentar su estudio ubicado en el nº 31 del Coso, ante la plaza de la Constitución, conservando la marca “Skogler” por el prestigio asociado a ella. Por su condición de “Camisa Vieja” es decir, afiliado a la Falange antes de la sublevación militar de julio de 1936 y sobre todo por su trabajo en el nuevo diario “Amanecer. Diario Nacional Sindicalista”, que comenzó a publicarse el 11 de agosto de 1936 donde hasta entonces estuvo el incautado “Diario de Aragón”, “Skogler” cubrió preferentemente desde entonces y hasta el final de la guerra numerosos actos protagonizados por la Falange en Zaragoza. De esta forma, el “fondo Skogler” ofreció una extensa galería de imágenes que desde el mes de julio de 1936 y hasta el año 1939 ilustran el panorama de la “nueva” Zaragoza impuesta a sangre y fuego. En su inmensa mayoría se trata de imágenes relacionadas directa o indirectamente con la guerra iniciada ante la fuerte resistencia de la República democrática. Así, por ejemplo, el cuartel de los Castillejos en Torrero se nos muestra como uno de los epicentros de la organización militar de los sublevados, incluyendo las visitas de altos mandos militares, como el general Millán Astray. De este cuartel parten numerosos desfiles hasta el centro de la ciudad que discurren por el paseo de Sagasta (luego del General Mola). El previsto colegio de San Agustín en el camino de los Torres fue durante esos años reconvertido en hospital y en cuartel de Falange, como testifican varias interesantes fotografías. Las prácticas de tiro protagonizan también varias fotos en escenarios de San Gregorio y otros cuarteles urbanos. El exitoso devenir de la guerra para los sublevados aporta la celebración callejera de cada una de las victorias militares, como por ejemplo, la toma de Bilbao, y la captura de material de guerra a los milicianos primero y al Ejército Popular después, conlleva su exhibición en la calle o en las inmediaciones del Pilar. Los desfiles militares inundan la ciudad, bien por parte de las fuerzas de la guarnición, o de las diferentes tropas de paso por la ciudad de camino o regreso de los frentes de guerra, como por ejemplo muestra la espectacular serie de fotos de la llegada de los defensores del Santuario del Pueyo. También de carácter militar son las numerosas conmemoraciones del nuevo régimen: aniversario de la fundación de Falange; aniversario del Decreto de Unificación de FET y JONS, con presencia del “caudillo” Francisco Franco en el impresionante marco escénico del “Campo de la Victoria”; los grandes homenajes al “Ausente” José Antonio Primo de Rivera en el parque de Buenavista y en la plaza de La Seo; una magna marcha nocturna con antorchas para conmemorar el aniversario del “Glorioso Alzamiento Nacional”; la celebración por todo lo alto del “Día del Caudillo”; los funerales en memoria del “protomártir” José Calvo Sotelo en Santa Engracia, etc., etc. En estas celebraciones de calle tiene una importante presencia la Sección Femenina, que además de desfilar marcialmente hasta el Pilar, también rinde homenajes a sus “caídas”, como el caso de Marina Moreno, y realiza un gran almuerzo en el restaurant Las Palmeras. La presencia femenina también protagoniza las cuestaciones callejeras, los quioscos de libros con novedades editoriales, las mesas de recogida de libros para los soldados del frente, y la atención de los comedores del Auxilio Social. Hasta Pilar Primo de Rivera, la jefa nacional de la Sección Femenina, visita Zaragoza. Otro capítulo importante son los homenajes a los “caídos por Dios y por España”, que en esos años tiene como escenario central el entorno de la Puerta del Carmen, además del cementerio católico de Torrero. Algún caso concreto, como el funeral del capitán Hernández Blasco de la Bandera Sanjurjo, permiten ofrecer insólitas imágenes del cortejo funerario por el tramo medio del Coso junto el edificio del antiguo Banco de España, reutilizado como sede de la Legión. Y unos coches fúnebres a las puertas del Hospital Militar ubicado junto a la iglesia de Santiago nos ofrecen una inédita vista de este espacio desaparecido. Los aliados italianos y alemanes de los sublevados muestran una destacada presencia, como la bendición del gallardete del italiano “Fascio di Saragozza”, o las celebraciones nazis del cumpleaños del “Führer” en el Colegio Alemán y de la toma del poder en el Casino Mercantil, además de la habitual participación en los homenajes a los “caídos” o en la corrida de toros homenaje a la Aviación nacionalista. La legión Cóndor establecida en Zaragoza aporta varias imágenes donde aparece su gran jefe, Wolfram von Richthofen. Los efectos de los bombardeos republicanos protagonizan también importantes reportajes de denuncia, como los que tuvieron lugar en la calle Torrenueva y Don Jaime I. Los jerarcas locales de Falange, comenzando por su responsable provincial, Jesús Muro, protagonizan un buen número de imágenes, tanto asistiendo a actos oficiales, poniendo la primera piedra a una viviendas de la Central Obrera Nacional Sindicalista, asistiendo a la boda de un “camarada”, a algún bautizo, etc. De la misma forma, la sede provincial de Falange, de la Sección Femenina y el Hogar José Antonio, se nos muestran mediante varias fotos de sus diversas oficinas y dependencias. La íntima ligazón entre la iglesia católica y los sublevados en Zaragoza tiene numerosas muestras en esta exposición, en homenajes y celebraciones de cualquier tipo, como una curiosa foto de una misa en el cuartel de Falange establecido en el Frontón Cinema, o una misa que celebra la Inmaculada Concepción como patrona del arma de Infantería en Santa Engracia… Muy de cuando en cuando se cuela alguna que otra imagen que podría considerarse de la vida cotidiana, como una foto de la terraza del Café Gambrinus en la plaza de España, aunque casi todos los clientes que aparecen en ella son militares o paramilitares… Un partido de fútbol celebrado en el campo de Torrero se nos muestra en el momento en que ambos equipos saludan con el brazo en alto… Tal vez una de las imágenes más “normales” sea la que muestra la cabalgata de los Reyes Magos saliendo del Hospicio Provincial… En fin, una más que interesante exposición fotográfica que trasladada a su correspondiente catálogo nos muestra históricas imágenes de la Zaragoza de la segunda mitad de los años 30, durante la terrible Guerra Civil. Altamente recomendable, desde luego, para comprender mejor de dónde venimos, y a dónde no queremos volver ni por equivocación. Un cordial saludo, y no os equivoquéis tampoco al marcar las teclas en el cajero automático, aunque si os pasa, probad luego a denunciar ante el Tribunal Constitucional que se trata de un “error informático” o, ya puestos, de un “auténtico pucherazo bancario”. A ver el caso que os hacen. Nos escuchamos pronto. -José María Ballestín Miguel- https://www.flickr.com/photos/zaragozaantigua/51367473994/in/album-72157674752869356/